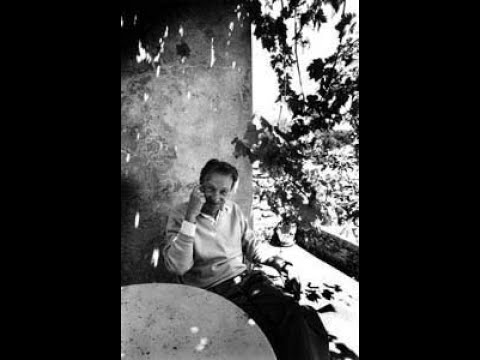El profesor regresa de sus
vacaciones. Entra en el aula. Los alumnos se encuentran sentados, en silencio.
Repasan sus cuadernos, leen sus libros, afilan los lápices. El profesor ha
saludado al entrar, pero no recibe respuesta. A su “Buenos días” le contesta un
espeso silencio. Los alumnos no parecen haber estado esperándolo, ni
siquiera repasar las lecciones que explicó antes de las vacaciones. Cada uno
lee algo diferente o repasa el cuaderno de una asignatura que se diría elegida al
azar. El profesor piensa que un silencio tan extraño sólo podría obedecer a la
conmoción de volver a clase después de las vacaciones, conmoción que él también
experimenta pero que preferiría combatir con algo de conversación, sonrisas, un
intercambio de ideas. Los alumnos no levantan sus cabezas de los pupitres,
parecen estar leyendo algo que realmente les interesa. De hecho, el profesor
duda de que los alumnos se hayan percatado de su presencia. Ni siquiera durante
sus explicaciones más apasionadas se han mostrado nunca tan concentrados, tan
atentos. Se sienta en su mesa y repite el saludo: “Buenos días”. Nadie le
responde. Se levanta y pasea entre los pupitres. Apuntes, libros de texto,
fotocopias, gráficos, esquemas, resúmenes, ejercicios, fracciones. Regresa a la
parte delantera del aula, junto a la pizarra. Mira a cada alumno a la cara: son
los suyos, no se ha equivocado de aula. Las vacaciones, que no han durado
tanto, no han producido cambios en sus rostros. Ni siquiera otro peinado, un piercing
nuevo, gafas de otro color. Siguen siendo Ramiro, Inés, Gonzalo, Julieta, Fran
y todos los demás. El profesor enciende el ordenador y conecta el cañón de
proyección. Introduce su lápiz de memoria en la ranura correspondiente. Abre
una presentación preparada hace unos días: “La
Celestina: autoría, temas, personajes”. La repasa mentalmente para recordar
los datos más útiles. Carraspea. Anuncia: “Hoy, mis queridos alumnos,
comenzaremos el estudio de La Celestina,
uno de los libros más relevantes de nuestra literatura”. Pasa a la segunda
diapositiva. Aparece el retrato de un caballero medieval, de mirada torva,
junto a la cubierta de un incunable de difícil lectura. Nada demasiado
apasionante, desde luego. Los alumnos continúan su estudio concentrado, en
completo silencio. “Durante mucho tiempo se creyó que La Celestina era un libro de autor anónimo, pero un día se
descubrió un acróstico…” Silencio. “Por cierto, ¿alguien sabe lo que es un
acróstico?” Los alumnos pasan tranquilamente las páginas, uno afila su lápiz,
otro opera con la calculadora. El profesor proyecta la siguiente diapositiva.
“Fernando de Rojas afirma haber encontrado el primer acto de una obra dialogada
y haberla completado en quince días. ¿Les importaría tomar apuntes de lo que
voy diciendo, por favor?” Gráficos, fracciones, esquemas, resúmenes. Nadie se
inmuta. El profesor despliega su sonrisa más benevolente y dice: “Ya sé,
cabrones, que La Celestina es un
petardo de obra, pero tengan la más completa seguridad de que estoy dispuesto a
arruinarles la vida a todos si no se saben hasta la última coma de lo que estoy
explicando”. Ni un murmullo. El profesor se rasca los sobacos, se tira un pedo,
saca la lengua, cacarea. Ni por esas. Cuando quedan unos minutos para el final
de la clase, se baja los pantalones y les enseña el culo a sus alumnos. Estos,
que parecen cada vez más ensimismados en sus apuntes, ni siquiera se dan
cuenta. Se oye de pronto el timbre que indica el cambio de clase. Los alumnos
guardan su material en las mochilas, se levantan, salen del aula en silencio.
lunes, 8 de enero de 2018
sábado, 6 de enero de 2018
LOS ANTSCHETSCH
Decían que vivía allí enfrente, pero nunca lo vimos entrar
o salir, acaso alguna vez creyéramos haber imaginado verlo asomado a la
cristalera del balcón, o por lo menos haber visto lo que parecía su silueta
recortada al atardecer detrás de unas cortinas: la figura bien formada,
corpulenta, de un hombre de mediana edad, extranjero, rubio, alemán, tenista.
Decían incluso que era el director de aquel hotel, aunque ni siquiera estábamos
seguros de que aquello fuera un hotel y no tan sólo un complejo de apartamentos;
y quienes lo decían afirmaban haberlo visto jugando, casi siempre a la misma
hora, a media tarde, en la cancha de tenis del hotel (o lo que fuera) con un
joven que podría ser su hijo. Mira, los Antschetsch, decían. Sin embargo, se
creía que el hijo no vivía con el padre. Únicamente se los veía juntos, o se
decía haberlos visto juntos, en la cancha de tenis, por la tarde, cuando
posiblemente el trabajo del padre como director del hotel –o como administrador
del complejo de apartamentos– ya había terminado, incluso dejando un rato en la
sobremesa para dormir la siesta.
Zumban las pelotas que se lanzan a un lado y otro de la red: el joven juega de un modo más agresivo, saca con efecto, sube hasta la red, espera la volea, salta, remata, regresa a la línea de fondo para volver a sacar. Le está dando una paliza a su padre, pero, como este podrá luego relajarse con un baño en su habitación, intentará olvidar que, inexorablemente, su juventud ya ha quedado atrás y ahora tiene casi sesenta años. El señor Antschetsch, cuya familia procedía de los Sudetes alemanes, se ha hecho a sí mismo. Después de la guerra, su madre, viuda, lo envió a estudiar a Múnich, donde aprendió el italiano en unos cursos organizados por la Cámara de Comercio con vistas a formar a jóvenes alemanes dispuestos a ejercer de guías turísticos para los grupos de turistas culturales procedentes del norte de Italia. El señor Antschetsch estudió también rudimentos de contabilidad. Su buena planta, su capacidad para hacer amigos incluso donde parecía imposible hacerlos, su sonrisa generadora de confianza y su irresistible atractivo para hombres y mujeres lo situó muy pronto en un puesto de cierta responsabilidad en una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria en la frontera de Baviera con Austria. No le resultó muy complicado dar el salto a Italia, donde acabó conociendo a un empresario de la restauración convencido de que invertir en Canarias –años setenta– no era ni mucho menos descabellado.
El señor Antschetsch llegó a Tenerife como contable de uno de los primeros restaurantes que se abrieron en la isla; Bertini, su jefe, sin embargo, prescindió de él muy pronto, pues no conseguía que se le acercaran ni las empleadas ni las clientas, que caían todas en brazos de Antschetsch y, tras la consabida noche de amor, acababan fugándose o dándose a la bebida. Fruto de una de esas noches, se dice, fue el hijo de Antschetsch, quien, por aquel entonces, y tras aprender algo de inglés y español, ya se había convertido en recepcionista de uno de los primeros hoteles del sur. Se ha oído decir que ella era una joven holandesa que trabajaba en un restaurante como camarera, pero también se dice que podría haber sido una canaria casada con un empresario catalán a quienes Antschetsch agasajó una noche con una cena en uno de los restaurantes de moda en Los Cristianos, cena que tuvo como resultado que el empresario volviera al hotel borracho como un piojo y que su mujer se quedara un rato más con Antschetsch en lo que se supone que pudo ser un rápido encuentro amoroso.
Lo cierto es que su hijo, que fue, que Antschetsch supiera, el único que tuvo, no había conocido a su madre. Se había criado inicialmente con su padre, pero a los quince años se había ido de casa y se había amancebado con una mujer de treinta, divorciada, vital, independiente, que lo había convertido en su amante y le había enseñado las artes de la mancebía. Padre e hijo, por tanto, no tenían muchas ocasiones de verse, y ni siquiera se soportaban demasiado (el hijo le reprochaba al padre los graves secretos que atenazaron en vano su infancia y el padre al hijo su marcha, su amancebamiento, su vida malgastada). Con el paso del tiempo, los momentos en los que se juntaban para jugar al tenis se convirtieron en fugaces reconciliaciones que, aunque invariablemente terminaran con la victoria del hijo, suponían al menos un reencuentro, les permitían intercambiar alguna palabra sobre sus respectivas vidas y los emplazaban hasta una próxima ocasión.
Puede decirse que el tenis los había mantenido precariamente unidos. El juego del padre, a diferencia del del hijo, era defensivo, socarrón, inteligente, sólo que las piernas ya no le respondían como cuando era joven y ahora ya no llegaba a pelotas que para él, entonces, eran pan comido: canchanchaneaba por la cancha y eso, junto a las derrotas, lo dejaba de mal humor. A pesar del baño posterior, a pesar de la cena, muchas veces en la agradable terraza del hotel (apartotel), el señor Antschetsch se iba a la cama malpuesto, con un disgusto que nunca era capaz de prevenir. Quienes lo habían visto asomado a la cristalera del balcón de su habitación hablaban de una sombra de mal agüero, de alguien que degustaba durante mucho tiempo una copa tras otra. Nosotros nunca lo vimos, pese a que vivíamos enfrente. Acaso alguna vez creyéramos haber imaginado verlo asomado a la cristalera del balcón, o por lo menos haber visto lo que parecía su silueta recortada al atardecer detrás de unas cortinas. Nos aseguraban que allí había vivido Antschetsch, el alemán que se suicidó lanzándose por el balcón a los dos años de instalarnos. Toda esa época fue difícil y algunos no estaban hechos para sobrevivirla. Nosotros también teníamos por entonces nuestros propios problemas, pero no debían de ser tan graves como los del señor Antschetsch, pues seguimos viviendo allí un tiempo más, hasta que nos mudamos.
Zumban las pelotas que se lanzan a un lado y otro de la red: el joven juega de un modo más agresivo, saca con efecto, sube hasta la red, espera la volea, salta, remata, regresa a la línea de fondo para volver a sacar. Le está dando una paliza a su padre, pero, como este podrá luego relajarse con un baño en su habitación, intentará olvidar que, inexorablemente, su juventud ya ha quedado atrás y ahora tiene casi sesenta años. El señor Antschetsch, cuya familia procedía de los Sudetes alemanes, se ha hecho a sí mismo. Después de la guerra, su madre, viuda, lo envió a estudiar a Múnich, donde aprendió el italiano en unos cursos organizados por la Cámara de Comercio con vistas a formar a jóvenes alemanes dispuestos a ejercer de guías turísticos para los grupos de turistas culturales procedentes del norte de Italia. El señor Antschetsch estudió también rudimentos de contabilidad. Su buena planta, su capacidad para hacer amigos incluso donde parecía imposible hacerlos, su sonrisa generadora de confianza y su irresistible atractivo para hombres y mujeres lo situó muy pronto en un puesto de cierta responsabilidad en una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria en la frontera de Baviera con Austria. No le resultó muy complicado dar el salto a Italia, donde acabó conociendo a un empresario de la restauración convencido de que invertir en Canarias –años setenta– no era ni mucho menos descabellado.
El señor Antschetsch llegó a Tenerife como contable de uno de los primeros restaurantes que se abrieron en la isla; Bertini, su jefe, sin embargo, prescindió de él muy pronto, pues no conseguía que se le acercaran ni las empleadas ni las clientas, que caían todas en brazos de Antschetsch y, tras la consabida noche de amor, acababan fugándose o dándose a la bebida. Fruto de una de esas noches, se dice, fue el hijo de Antschetsch, quien, por aquel entonces, y tras aprender algo de inglés y español, ya se había convertido en recepcionista de uno de los primeros hoteles del sur. Se ha oído decir que ella era una joven holandesa que trabajaba en un restaurante como camarera, pero también se dice que podría haber sido una canaria casada con un empresario catalán a quienes Antschetsch agasajó una noche con una cena en uno de los restaurantes de moda en Los Cristianos, cena que tuvo como resultado que el empresario volviera al hotel borracho como un piojo y que su mujer se quedara un rato más con Antschetsch en lo que se supone que pudo ser un rápido encuentro amoroso.
Lo cierto es que su hijo, que fue, que Antschetsch supiera, el único que tuvo, no había conocido a su madre. Se había criado inicialmente con su padre, pero a los quince años se había ido de casa y se había amancebado con una mujer de treinta, divorciada, vital, independiente, que lo había convertido en su amante y le había enseñado las artes de la mancebía. Padre e hijo, por tanto, no tenían muchas ocasiones de verse, y ni siquiera se soportaban demasiado (el hijo le reprochaba al padre los graves secretos que atenazaron en vano su infancia y el padre al hijo su marcha, su amancebamiento, su vida malgastada). Con el paso del tiempo, los momentos en los que se juntaban para jugar al tenis se convirtieron en fugaces reconciliaciones que, aunque invariablemente terminaran con la victoria del hijo, suponían al menos un reencuentro, les permitían intercambiar alguna palabra sobre sus respectivas vidas y los emplazaban hasta una próxima ocasión.
Puede decirse que el tenis los había mantenido precariamente unidos. El juego del padre, a diferencia del del hijo, era defensivo, socarrón, inteligente, sólo que las piernas ya no le respondían como cuando era joven y ahora ya no llegaba a pelotas que para él, entonces, eran pan comido: canchanchaneaba por la cancha y eso, junto a las derrotas, lo dejaba de mal humor. A pesar del baño posterior, a pesar de la cena, muchas veces en la agradable terraza del hotel (apartotel), el señor Antschetsch se iba a la cama malpuesto, con un disgusto que nunca era capaz de prevenir. Quienes lo habían visto asomado a la cristalera del balcón de su habitación hablaban de una sombra de mal agüero, de alguien que degustaba durante mucho tiempo una copa tras otra. Nosotros nunca lo vimos, pese a que vivíamos enfrente. Acaso alguna vez creyéramos haber imaginado verlo asomado a la cristalera del balcón, o por lo menos haber visto lo que parecía su silueta recortada al atardecer detrás de unas cortinas. Nos aseguraban que allí había vivido Antschetsch, el alemán que se suicidó lanzándose por el balcón a los dos años de instalarnos. Toda esa época fue difícil y algunos no estaban hechos para sobrevivirla. Nosotros también teníamos por entonces nuestros propios problemas, pero no debían de ser tan graves como los del señor Antschetsch, pues seguimos viviendo allí un tiempo más, hasta que nos mudamos.
domingo, 26 de noviembre de 2017
T(R)AC / TO: O DE CÓMO CONVALECER MIENTRAS SE GUARDA UN SECRETO
Una
de las lecciones del arte contemporáneo es la siguiente: los espacios
expositivos son parte de la exposición, forman –o deberían formar– una unidad
con lo que en ellos se muestra, sean piezas o cuerpos en movimiento, cuadros o
esculturas, fotografías o instalaciones, la música o la nada. Sin embargo, con demasiada
frecuencia en el arte expuesto en Canarias se percibe un cierto o completo
desinterés por este principio que requiere aunar el contenido y el continente,
poner a dialogar el lugar y la obra, hacer que lo expuesto brote del espacio
que lo porta y que el espacio se transforme en lo que allí se traza sobre él.
Sorprende, por eso, de forma muy especial encontrar una exposición que explore
los límites del principio señalado hasta extremos poco transitados. Cuando esto
ocurre nos decimos que el artista ha arriesgado sobremanera, que ha cruzado
límites normalmente infranqueables o que la potencia de sus visiones lo ha
llevado a recrear los espacios mediante su propia obra, que en estos casos no suele
diferenciarse mucho de su propio cuerpo.
Es
por el cuerpo, quizá, por donde tendríamos que empezar a reflexionar en torno a
la fascinante exposición Trau / ter,
de Jesús Hernández Verano. Un cuerpo escindido, como el título de la propia
exposición parece ya indicar. Un cuerpo partido en dos: el propio y el ajeno.
Un cuerpo doble, doblegado, duplicado. Un cuerpo forzado a incorporar otro.
Quizá una de las claves –al menos en mi lectura personal– de esta exposición
tiene que ver con esa necesidad del cuerpo propio de recuperar una relación
natural, dulcificada, con el cuerpo de los demás. Ha habido, percibimos, un
trau / ma, una trama cuyos pormenores desconocemos, pero que nos permite
asomarnos al abismo de una escisión: el grito desencadenado por la partición
del cuerpo, por el re / parto forzoso del cuerpo propio en el ajeno, es decir,
por la incorporación empática, frágil, de la propia carne en filamentos
decididamente extraños –pero sentidos como propios–, se refleja en el espacio
de un modo tan impactante como en la pieza que da título a la exposición: trece
puntales de obra sostenidos por sábanas contra las paredes de la sala como si
formaran una maraña de voces que se disparan, de gritos que se ahogan,
imbricados, alocuciones en el interior de los cuerpos, de un cuerpo a otro, a
través de las sábanas, infiltraciones en un aire que se ha vuelto irrespirable
de tan lleno de tensiones como está. Las tensiones –frágil equilibrio,
movimiento congelado, ocupación aparentemente azarosa del espacio– introducen
al espectador en una trama trau / mática, en una fantasmagoría de
interpolaciones. El espectador avanza. Es un lugar de difícil acceso. Aventura
un pie y el otro queda desequilibrado. Su cabeza se dobla para poder pasar,
pero aún está a medio camino. El pie que dejó atrás se introduce en un hueco.
El hueco lo descompensa, hace que el pie no pertenezca ya al mismo cuerpo, la
cabeza queda atrapada entre dos vigas y se desliga del tronco, que consigue
avanzar hasta el siguiente intersticio. El primer pie está a punto de alcanzar
el borde, la pared del fondo, mientras el primero intenta tirar de la cabeza
que quedó desgajada en una postura bastante poco cómoda. ¿Qué tratamos de decir
con esto? Hay múltiples posibilidades en esta trama traurig* (triste, en alemán), esta pesadumbre de vigas metálicas
sucias en las que el cuerpo se enreda para sentir una especie de
desmembramiento o quizá un deseo vivísimo de huida. Una vez que has llegado al
final te preguntas por qué no lo abordaste desde el otro lado, pero para llegar
hasta allí habría ahora que volver a salir –salir con todo el cuerpo de la
trama del cuerpo–, y qué pereza. Es curioso, nos preguntamos, haber empezado
por este lado de la exposición, el lado del trauma, al menos del trauma más
visible, enhiesto, arborescente. Quizá apenas nos hayamos fijado, mientras
tanto, en dos cortezas de bronce, una a cada lado, como guardianas del abismo o
figuras situadas a las puertas de la ley: extraídas o, casi mejor, soñadas en
un bosque, emblemas de la pacificación y al mismo tiempo máscaras quemadas, su
sinuosa trama es distinta de aquella a la que anteceden. Quien alguna vez,
paseando por el bosque, ha llegado hasta un pino quemado –hay tantos, y están
allí como esperándonos– y ha tocado la corteza, sabe que la ceniza que
desprenden esconde una pureza: basta levantar una capa de corteza para
encontrarse un mundo intacto, un mundo que sobrevivió al desenfreno de las
llamas y espera con su color de carne de árbol la mano que lo toque, la
desorganizadora de las identidades, la piadosa.
Tacto,
tracto es nuestra vida. Conductos que llevan de una zona a la otra. Antes de
todo esto, no lo hemos olvidado, existe un umbral. Palabra fácil de pronunciar,
difícil de pensar. El umbral físico es aquí una pieza de tela blanca colgada a
la entrada de la sala. Con su aire japonés, o en cualquier caso zen, parece
decirnos que lo traspasado somos nosotros mismos, el instante que somos y no
somos, el cuerpo abrazado a la tela y el que se desembaraza de ella. Quizá
hubiéramos hecho mejor en quedarnos allí, en el interior de esa tela, que de
hecho dispone de pliegues como para acogernos. Quizá todo lo demás forma parte
de un trasfondo demasiado personal: de algún modo, parece decirnos que hemos de
entrar allí protegidos y dispuestos a desguarnecernos, atentos a los detalles y
no pendientes de nada en concreto, respetuosos ante lo ajeno y a la vez
dispuestos a hacerlo nuestro, a incorporárnoslo.
Una
vez dentro, las ventanas clausuradas por telas blancas, finísimas, tapizan la
luz y conforman un mundo desiluminado. Caemos en la desubicación: estamos
dentro, pero no hay afuera. Estamos en una especie de dentro absoluto, pero
dentro de ese dentro hay capas que atravesar, afueras dentro de las cuales no
se debería entrar, adentros fuera de los cuales no convendría salir. Es a esto
a lo que me refería al principio cuando decía que el artista ha reinventado con
su cuerpo el espacio. Lo ha purificado para contaminarnos. Se ha esterilizado
para que nos contagiemos. Trauma, trampa. Cuanto más en silencio se permanezca
en este espacio, tantos más alaridos se escucharán, más llantos. Permanecer
quietos aquí dentro es traicionarnos a nosotros mismos, pues todo invita a
derramarse, a desvanecerse, a infiltrarse en un lugar, en otro. Prosigamos,
pues.
Tal
vez todo nos lleve ahora, después de la maraña de la que nunca logramos salir
del todo, al otro lado de la sala. Como unas ramas de oro, sin árbol que las
sostenga, sin cortezas ahora, meras inscripciones doradas, surgen en la pared
unas marcas. Es una pieza casi invisible, pero reveladora: revela lo que la
pared contiene, un trasluz de sangre dorada, una articulación de trazos
desgarrados. Estamos ahora fuera del cuerpo, que ha querido inscribirse ahí, en
la propia pared, en un vaivén de venas que chorrean, ramas desnudas que fueron
purificadas tras sangrar durante mucho tiempo. Es el mundo después de la
corteza.
Y
empezamos a escuchar. Oímos la sonoridad del desgarro: el punzón hiere la carne
y la carne se deshoja en ramas verticales, como si fueran la filigrana de un
descendimiento. Si antes había que tener cuidado, es decir, literalmente,
practicar el cuidado de uno mismo y el de los demás, sobre todo en lo que a los
aspectos más delicados del cuerpo se refiere, ahora nos adentramos en el
terreno de lo sin cuidado. Nos trae
sin cuidado desgarrarnos, abalanzarnos contra el muro del tiempo, pues lo
importante ahora no somos ya nosotros, sino una cierta purificación que
consiste en desistir de nosotros. En esa carga y descarga contra la pared, una
vez apuntalado el dolor, incorporado como la verdad última del cuerpo, no nos
importa ya sino sentir el desgarro, un desgarro que no es ya de nadie, un
desgarro sin sujeto, que flota contra el muro y es el más paradójico sinónimo
de la pureza. La desgracia como reverso del más irreprochable amor. Lo
incuestionable nos sale al paso ahora como una flor dorada abierta en medio de
la rotura: es una flor hecha de rotura.
Entre
el desfondamiento y la recuperación, entre la respiración y la maraña, Trau / ter nos lleva hasta un territorio
en el que al dolor se le han habilitado respiraderos, drenajes, vías de escape
para salir, quizá, a un mundo igualmente desesperado, pero dotado ya de mecanismos
capaces de regular la desesperación, o de hacer al menos que esta no se
desboque. Escribo todo esto con tinta roja, y me doy cuenta de que el rojo, que
no existe en la superficie de esta exposición, es el ausente pensado, el
fantasma exorcizado. Quizá esas sábanas estuvieron un día manchadas de rojo y
ahora las soñamos blancas, lo mismo que el umbral que parece interponerse entre
nosotros y ese mundo construido al calor o al abrazo de lo atroz: estuvo
manchado durante mucho tiempo de sangre, pero se nos ofrece lavado, prístino,
porque, ¿qué otra cosa sino un testimonio de curación es todo esto que aquí
dentro ocurre, desgracia aventada lejos, purga de todos los amaneceres
sombríos.*
* Jesús Hernández Verano, Trau / ter, Sala de Exposiciones del Ateneo de La Laguna. Del 6 de octubre al 1 de noviembre de 2017. Texto publicado en La Opinión de Tenerife el 20 de noviembre de 2017.
viernes, 17 de noviembre de 2017
viernes, 15 de septiembre de 2017
EL LETARGO, VERSIÓN KINDLE
jueves, 14 de septiembre de 2017
CREPÚSCULO
Me pregunté si me quedaba
algo más por hacer:
palpar,
coser, dejarme ir
hacia la luz
por la calle que llevaba
hasta el colegio,
y si no bastaba con rodar
hasta que la luz misma
pusiera
fin a mi desubicada
memoria,
por un día no fiel
a circunstancias del
pasado,
sino al círculo mismo
que sobrevuela el ojo corroído
por la pantalla dorada
de lo que antiguamente
llamábamos crepúsculo,
ahora ya una imagen
incomprensible para el
ojo
que, sin embargo,
persigue
el señuelo de aquello
que una vez aprendió,
un saber que ahora espera
nacer de nuevo despojado
de aliento, y mientras
tanto
la noche despedaza
la lengua que, sin saber,
se acomoda debajo de la
lengua.
martes, 12 de septiembre de 2017
NOCHE DE REYES
Mecánica
de niebla y de silencio
en
la afásica zona de diciembre
en
que el candor perdido,
transformado
en una cáscara sensible,
se
desdibuja bajo nuestros rostros,
los
rostros de los hijos huérfanos
de
la mendacidad
de
las sonrisas huecas. ¿Cuántas
pollas
caben, me pregunté,
en
ese coño ebrio, cuántas omisiones
resiste
aún el ano complaciente,
cuántas
vísperas faltan
para
la alocución definitiva,
preguntaste?
Y
voy a a responderte, a respondernos:
caben,
resisten, faltan
todas
las pollas, omisiones, vísperas
(respectivamente
o no)
que
ahora mismo dilatan la impaciencia
de
quienes nunca supimos
hacer
otra cosa que separarnos
de
la muerte ajena,
rezagarnos
en la minucia restallante
de
los intersticios (¿viste?),
tozudos
como alimañas apostadas
en
el umbral de un suceso
siempre
aplazado, siempre
intempestivo
(¿me comprendes?),
justo
este instante
de
niebla y de silencio
del
que nunca podremos escapar.
jueves, 10 de agosto de 2017
PEQUEÑA ODA A LOS POETAS DE HOY EN DÍA
Apañarripios, tuerceversos, escrivividores,
telaraños, endecasibilinos, metronomistas
pejilgueros, apalabradores, alejandriños,
marwanes, silencieros, experiencistas,
soneteros, sonajistas, soniderramadores,
palabroteros, adjetivistas, verseadores,
calamburistas, metaforradores, jitanjaforistas,
simbolistas, escupecoplas, poetas-sin-ethos,
destrozaestrofas, sinecdoquistas, palabreros,
lanzapoemas, zurrabaladas, versicojos,
limpiaodas, fragmenteros, soplagárgolas,
tonadilleros, cantautores, acribillaestribillos,
¡ya está bien!, niños, ¡ya está bien!
telaraños, endecasibilinos, metronomistas
pejilgueros, apalabradores, alejandriños,
marwanes, silencieros, experiencistas,
soneteros, sonajistas, soniderramadores,
palabroteros, adjetivistas, verseadores,
calamburistas, metaforradores, jitanjaforistas,
simbolistas, escupecoplas, poetas-sin-ethos,
destrozaestrofas, sinecdoquistas, palabreros,
lanzapoemas, zurrabaladas, versicojos,
limpiaodas, fragmenteros, soplagárgolas,
tonadilleros, cantautores, acribillaestribillos,
¡ya está bien!, niños, ¡ya está bien!
sábado, 5 de agosto de 2017
CARTA A FÉLIX FRANCISCO CASANOVA
Mi querido Félix:
Estos días he vuelto a leerte. Durante
mucho tiempo he tenido el deseo de escribirte, pero siempre lo he postergado. Llega
un momento en que las cosas no pueden postergarse más.
175 metros de distancia (según
Google Maps, un utilísimo mapa virtual que han inventado) median entre el
número 91 de la calle San Martín y el número 98 de la calle Méndez Núñez. El siglo
XX en el que nacimos ya hace tiempo que es historia. Vine al mundo cinco años
antes de que tú murieras. Pasé mi infancia en el número 91 de la calle San
Martín. Me viste quizá alguna vez, de la mano de mi madre, cruzar la calle
Méndez Núñez en dirección al parque (parque que para ti era el de las miradas y
para mí, entonces, el de los juegos). Ninguno de los dos tiene memoria del
otro, tú porque fuiste el prisionero de la memoria olvidada –la doble memoria
olvidada de la vida y de la muerte–; yo, porque el olvido recordado –el de la
no vida y el de la no muerte– no siempre se transfigura en memoria a través de
la escritura. O quizá, también, asomado a la ventana de la que era la casa de
mi abuela, frente al parque, te vi yo alguna vez, ¿eras tú aquel chico mayor
que me pidió prestado el monopatín y me lo devolvió después de proyectar en el
aire unas cabriolas entre locas risotadas?
Ayer terminé de leer tus Obras completas, las que ha publicado
este año la editorial Demipage. Conocía tu poesía y tu diario. Tu diario fue lo
primero tuyo que leí, quizá con una edad similar a la que tú tenías cuando lo
escribiste. Julio García Monclús, el dueño de la librería Goytec, pariente
político de mi padre, me dejaba pasar allí las tardes. En la planta alta, en la
sección de literatura canaria, no solía haber nadie y era un lugar perfecto
para leer. Debía de ser reciente la edición de Yo hubiera o hubiese amado, el volumen que contenía tu diario del
año 1974. Recuerdo que lo leí una de aquellas tardes y que siempre lamenté después
no haberlo comprado. Al releerlo ahora, compruebo que muchas de aquellas
páginas quedaron impresas en mi memoria y han permanecido casi treinta años en
ella: tus lecturas, en parte coincidentes con las mías de entonces, tus
encuentros con los amigos (esas amistades de la adolescencia que nunca volverán
a repetirse: al menos no con la misma intensidad), las llamadas que te hacía la
misteriosa Voz de la que estabas enamorado, la música desgarrada que te hacía vibrar,
y los poemas, poemas que iban surgiendo en tu cuaderno como flores en un jardín
cubierto de cenizas. No sentí entonces el pudor que siento ahora al leerte:
entonces era como compartir un secreto entre adolescentes; ahora yo soy un
adulto que curiosea entre las intimidades de un joven. Ser joven para siempre
produce estos extraños efectos.
Con tu poesía siempre he tenido
más dudas. La he leído en tres momentos (creo que te hemos leído mucho, al
menos aquí en Canarias, por lo que sé de otros lectores tuyos a los que
conozco). La primera vez fue entonces, en Goytec: tu diario incluía muchos de
los poemas que luego formarían La memoria
olvidada. En ese contexto, eran poemas deslumbrantes, frescos, engarzados
en tu día a día de adolescente culto, sensible y voraz. La segunda vez fue
hacia 1992 o 1993, poco después de publicarse en Hiperión La memoria olvidada, el libro que recopilaba la mayoría de tus
poemas. En aquella ocasión hizo su aparición un cierto desencanto: si aquello
era todo lo que había, todo lo que habías escrito como poeta, era preciso reconocer
que se trataba de una obra en ciernes, más abocetada que conseguida, con unos
cuantos poemas deslumbrantes que destacaban entre una mayoría de poemas que no
estaban a la altura de aquellos. ¿Pero qué importaba esto? El rayo seguía
estando ahí, la brújula seguía apuntando a comarcas imprevistas, y lo casi
milagroso de tu breve trayectoria me seguía encandilando como el primer día.
Esta semana he vuelto a leerte, esta vez, como te decía, en la nueva edición de
Demipage, un volumen que recoge buena parte de lo que escribiste (no
estrictamente todo, al decir de algunos expertos, y lamentablemente sin
criterios filológicos rigurosos). En cuanto a la poesía, ahora soy un lector más estricto que hace años. He marcado unos veinticinco poemas memorables; el resto no está, me parece, a la altura. ¿Y qué? ¿No es maravilloso que con dieciocho años hayas escrito veinte poemas que leeremos una y otra vez? Por otra parte, en este volumen he leído por primera vez El don de Vorace, tu novela publicada en
1975. La desazón del ser. El deseo de ser otro. El extravío de la vida. El
hacha de los sueños. La búsqueda incansable. Es un libro inquietante que me recuerda
a Crimen, de Espinosa, a Cerveza de grano rojo, de Arozarena, a Los puercos de Circe, de Alemany; es decir,
a la mejor narrativa que se ha escrito en Canarias.
Para nosotros tu mito o tu
leyenda han sido siempre tan poderosos como tu obra. Como en otros escritores
de biografía accidentada, quizá en tu caso no sea tan fácil separar ambas
vertientes. Te hemos admirado mucho y te hemos envidiado mucho. La dirección del piso de Méndez Núñez la busqué anoche en internet (internet es una red virtual de intercambio de datos que se
inventó hace un par de décadas).
Al parecer tu hermano José Bernardo sigue viviendo allí, en Méndez Núñez 98.
Esta mañana estaba yo sentando en el café que hay en la esquina de San Martín con
Méndez Núñez. Ahora es una franquicia, pero cuando era niño había allí un
bar que se llamaba Galaxy y que era atendido por un matrimonio mayor con fama
de malas pulgas. Me estaba tomando el café de media mañana cuando de pronto vi
pasar a un señor vestido con ropa deportiva, el pelo corto, algo canoso, de unos
cincuenta y cinco años. Lo vi casi de perfil, pero supe que era José Bernardo.
No podía creérmelo: ayer por la noche había buscado alguna foto suya, pues en
la edición de Demipage figura casi siempre como el autor de las fotografías,
pero su rostro no aparece sino en una de cuando era niño. Encontré dos fotos
suyas en internet: la primera en un blog en el que se publica un
poema suyo y la segunda en un periódico que daba noticia de la presentación de
tus Obras completas. En esta última
José Bernardo aparece en una mesa junto a Villanueva y Aramburu, editor y
prologuista del volumen, respectivamente, en la Feria del Libro de Las Palmas. Esta es la foto
que me permitió identificarlo esta mañana.
Pero aquí no acaban las
coincidencias. Como las desgracias, nunca vienen solas. Ya lo he comprobado
muchas otras veces. Basta abrir la caja de Pandora para que empiece a
encadenarse un hecho tras otro, a cuál más inquietante. Estaba siguiendo a José
Bernardo con la mirada hasta que a la altura de la esquina con San Antonio ya
no pude verlo más. Entonces volví al libro que estaba leyendo: Crónicas de motel, de Sam Shepard. Iba a
empezar el cuarto párrafo de la página 17: “Una noche entré dormido en el baño
y me metí en la bañera. Me encontraron allí, tendido de lado y durmiendo. Su
reacción fue esta vez más severa que cuando me encontraron al final del
pasillo. Una entonación levemente preocupada asomaba a sus voces. Por algún
extraño motivo creían que meterme en la bañera resultaba una extravagancia. Una
chifladura quizá.” El cuento trata de un niño sonámbulo al que sus padres
castigan porque creen que finge serlo. A Sam Shepard nunca lo había leído. Murió hace unos días y por eso compré el libro. Me quedé un rato con la mirada
perdida antes de terminar el relato.
Pagué mi café y fui hasta el número
98 de Méndez Núñez. La calle está en obras. Le han abierto las entrañas y el
ayuntamiento ha garantizado que la dejará dos veces peor que como estaba antes.
Entre otras cosas, han arrancado los árboles de la acera izquierda y afirman
que ya hay demasiados árboles en la ciudad y que no van a devolverlos a su
lugar original. ¿Que la democracia es la voluntad del pueblo? ¡Y un carajo! La
democracia es la voluntad de la sobrina del alcalde y del suegro del concejal
de urbanismo. ¡Cuántas veces no habré pasado por delante de Méndez Núñez 98 sin
saber que fue allí donde todo ocurrió! Miré hacia arriba, no sabía cuál era el
piso. Había una señora asomada en el último balcón. No creo que la vida haya
cambiado mucho en estos cuarenta años, al menos en este barrio. Es verdad que
nos hemos vuelto más virtuales, hoy no hablaríamos con una Voz al teléfono,
sino con treinta o cuarenta, y por diferentes medios: en los chats, en las aplicaciones
de móvil, por whatsapp (otro día te explicaré estas novedades que nos han
vuelto a todos locos). No sé si te gustaría. Atrapados como estamos en estas
múltiples redes de comunicación virtual, nos parecemos a ese pájaro que tú
describías en alguna parte: contento de estar en la jaula porque sabe que todos
sus congéneres también están en ella. Las únicas escapatorias, mi querido
Félix, siguen siendo la poesía, el vino, la locura y la muerte.
Te mando un abrazo (lo menos
virtual posible).
P. D. Te alegrará saber que Catherine
Deneuve sigue estando tan guapa como siempre.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ENTRADA DESTACADA
ENTRADAS POPULARES
-
1 Mientras la plata de los árboles quemados suelta su ceniza en bosques disueltos en el atardecer, un hombre se sienta a esperar que la ...
-
(Luis Alemany. Foto: Diario de Avisos) Siempre, como una presencia tutelar, pero sin embargo esquiva, extraterritorial, apartada y e...